Holmes no estaba dispuesto a que Edward quedara delante de aquella gente como una víctima, que menospreciara el trabajo de Scotland Yard (para eso estaba él) y que hiciera parecer la muerte de su padre como un hecho fortuito.
Estaba decidido, daría una lección al señor McGregor.
─ Querido Edward ─comenzó Holmes en un tono irónico-, siento comunicarle que días antes de que falleciera, su padre se puso en contacto conmigo porque estaba preocupado.
El rostro pálido del señor McGregor tornó a un rojo más acorde al de su pelo.
─ El origen de su preocupación eran los negocios turbios que su hijo pudiera estar llevando a sus espaldas. Y, precisamente, señaló el almacén de Pennington Street como el lugar en que éstos se desarrollaban.
Las caras de extrañeza se empezaban a dibujar en el rostro de los compañeros de mesa de Edward.
─ Arthur me dijo que nunca visitaba el almacén en cuestión. Pero usted me miente, diciéndome que era asiduo. ¿Por qué lo hace? Y lo que es más importante, ¿hay algo que debamos saber sobre la muerte de su padre?
La cara de Arthur tornó entonces a una palidez más extrema que la habitual. Durante varios segundos se produjo un silencio tenso, mientras cinco personas mirábamos a Arthur. Sin embargo, el silencio quedó roto por un bramido.
─ Desde hace cincuenta y siete años ─vociferó el Primer Ministro-, en el que Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, el mejor militar que ha tenido este país, fundó esta magna institución, nadie ha insultado así a uno de sus socios.

Los tres acompañantes de McGregor se levantaron a la vez, dejando al joven sentado sin reaccionar. En ese momento, todo pasó muy rápido.
─ Don Arthur McGregor ha sido una figura sagrada en esta institución ─dijo el embajador en Estados Unidos, mientras se acercaba a Holmes-, así que guarde el debido respeto hacia su hijo.
Dicho esto, Sir Julian Pauncefote tropezó con la pata de una silla y fue a caer sobre Holmes, que respondió primero con un empujón para incorporar a su oponente y, posteriormente con un directo a la mandíbula del diplomático, quien cayó de espaldas, se golpeó con la misma silla que le había hecho tropezar inicialmente y terminó en el suelo.
A pesar de las explicaciones que le dimos a Lestrade, y de las disculpas al embajador, Holmes y yo pasamos la noche en el calabozo. Aunque tuvimos suerte de que retiraran los cargos por atentado a las instituciones del Estado. La mentira de Edward McGregor quedó endulzada por este como un intento por magnificar la figura de su padre como alguien trabajador, pendiente de todos y cada uno de sus empresas.
Un mes después, mi amigo y yo pasábamos la tarde en el 221B de Baker Street cuando leí algo en el periódico que rápidamente puse en conocimiento de mi amigo.
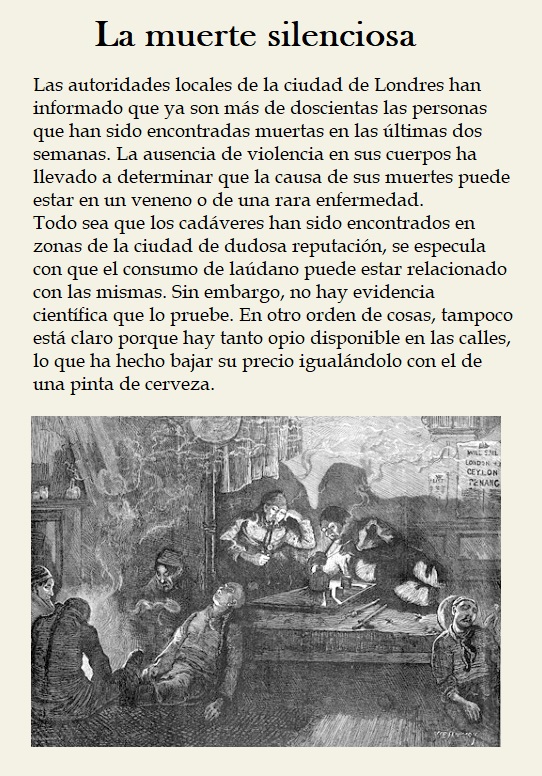
─ Bueno, Watson –dijo en un tono amargo-. Espero que quede en nuestro recuerdo la cara de agobio del señor McGregor y el gusto de haberle golpeado al embajador en Estados Unidos. Por lo demás, nuestro trabajo ha sido un fracaso.
FIN DEL JUEGO
